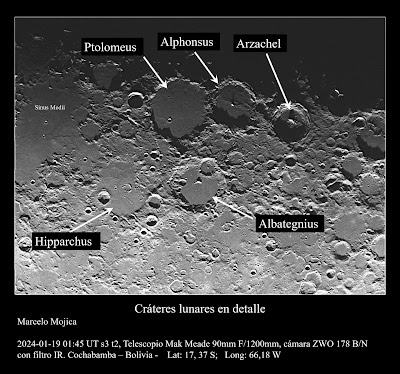Por Marcelo Mojica – Club de Astronomía Ícarus,
Cochabamba, Bolivia
Entre los numerosos accidentes geográficos que adornan
la cara visible de la Luna, el cráter Hiparco destaca por su historia,
estructura y relevancia científica. Ubicado en las coordenadas lunares 5.4° N y
8.5° E, en la región del cráter Ptolomeo, este cráter de impacto se extiende por
aproximadamente 150 kilómetros de diámetro, con una profundidad media de unos 3.3
kilómetros. Su forma es algo irregular y poligonal, con bordes degradados y
secciones colapsadas, resultado de su antigüedad y de los posteriores impactos
y procesos geológicos que han alterado su estructura original. [1]
Hiparco es clasificado como un cráter del tipo
“llanura amurallada”. Su interior ha sido parcialmente rellenado por flujos de
lava basáltica durante el periodo Imbrico (aproximadamente hace 3.2 mil
millones de años), lo que ha resultado en un fondo relativamente plano en comparación
con otros cráteres de impacto más recientes. La erosión de sus paredes, el
colapso de parte de su borde oriental y la presencia de grietas en su interior
sugieren que Hiparco ha sido testigo de una larga historia de actividad lunar.
En su centro ya no se observan picos centrales definidos, lo que indica que
estos probablemente fueron cubiertos o erosionados por procesos posteriores al impacto.
[2]
Este cráter se encuentra rodeado de otras formaciones
interesantes, como el cráter Albategnius al sur y el cráter Horrocks en su
borde noroeste. A lo largo de su contorno se notan pequeños cráteres
secundarios, producto de impactos más recientes que han marcado la superficie
con cicatrices superpuestas. [1]
Hiparco
según Robert Hooke, Micrographia, 1665
Históricamente, Hiparco fue uno de los primeros
cráteres estudiados por los pioneros de la astronomía telescópica. Robert
Hooke, científico inglés del siglo XVII, lo observó utilizando un telescopio
con una distancia focal de 9 metros, una verdadera hazaña para la época. En sus
detalladas ilustraciones, Hooke llegó a sugerir la posible existencia de
vegetación lunar dentro del cráter, interpretando ciertas texturas visuales
como signos de flora. Hoy sabemos que esas ideas fueron fruto de limitaciones
ópticas y del deseo de hallar vida más allá de la Tierra, pero sus
observaciones representan un momento clave en la historia de la astronomía.
Como escribe Robert Hooke. Micrographia, 1665 pag 590. [3]
“Se podrá ver un tanto por el dibujo que he adjuntado
aquí, que tracé con un aparato de treinta pies [915 cm] en octubre de 1664,
justo antes de que la luna tuviese iluminada una mitad. aparece como un valle
muy espacioso rodeado por una cordillera de montañas no muy altas en
comparación con otras muchas de la luna ni tampoco muy empinadas. El valle
mismo A B C D tiene en gran medida forma de pera, y por diversos aspectos que
ofrece parece ser un lugar muy fértil, esto es, parece tener su superficie toda
cubierta de algún tipo de sustancias vegetales, pues en todas las posiciones de
la luz respecto a él parece producir una reflexión mucho más débil que las más
áridas cumbres de las colinas circundantes, y ésas, mucho más débil que otras
diversas montañas de la luna escabrosas, gredosas o rocosas. Así pues, no me
niego a pensar que en el valle pueda haber vegetales análogos a nuestra hierba,
arbustos y árboles, y la mayoría de esas colinas en tomo pueden estar tapizadas
de una cubierta vegetal tan fina como la que podemos observar que tienen nuestras
colinas, al modo del corto pasto de ovejas que cubre las colinas de las
llanuras de Salisbury”
Desde la Tierra, Hiparco es fácilmente visible con
telescopios de aficionado debido a su diámetro aparente de 71.9” y, bajo buenas
condiciones de visibilidad, incluso con binoculares que tengan 10x, o mayor
aumento. El mejor momento para observarlo es alrededor del día 6 al 8 del ciclo
lunar (es decir, entre la luna creciente y el cuarto creciente), cuando el
terminador —la línea que separa el día de la noche lunar— cruza cerca de su
ubicación. Esto permite que las sombras alargadas revelen con gran claridad el
relieve del terreno, resaltando los muros exteriores, los colapsos en el borde
y las ondulaciones del piso interno. [2]
Desde el Club de Astronomía Ícarus, con base en
Cochabamba – Bolivia, hemos realizado observaciones regulares del cráter
Hiparco utilizando telescopios de mediana apertura, equipados con cámaras
astronómicas CMOS de la marca ZWO. Modelos como la ASI178MC y la ASI120 color,
combinados con telescopios Mak de 150mm y de 90mm de apertura, como también con
refractores de alta calidad, nos han permitido capturar imágenes con gran nivel
de detalle utilizando filtros IR y UV. Gracias a estas tecnologías, hemos
podido documentar con precisión zonas de colapso, grietas internas, diferencias
de albedo y hasta pequeños cráteres secundarios dentro de Hiparco.
Fig 2. Imagen Obtenida con un Mak de 90mm F/1200 en
fecha 19/Ene/2024 con condiciones regulares de cielo
Una de nuestras sesiones ocurrió en enero de 2024,
bajo cielos despejados, aunque con condiciones regulares, debido a que es la
época lluviosa. Durante esa jornada, logramos una secuencia de imágenes que
muestra con claridad las sombras proyectadas por los muros occidentales del
cráter, creando un contraste espectacular con su piso plano iluminado. Estas
imágenes, procesadas cuidadosamente con software gratuito como RegiStax, han
sido compartidas, generando gran interés.
A todos los aficionados a la astronomía, queremos
invitarlos a observar el cráter Hiparco. No se necesita un equipo sofisticado:
un telescopio pequeño o unos binoculares estables, con trípode, son suficientes
para iniciar esta apasionante exploración lunar. Desde las alturas de los
Andes, donde los cielos son más limpios y estables que en muchas regiones del
mundo, tenemos una ventaja natural para la observación astronómica. Apuntar
nuestros telescopios hacia la Luna no solo nos conecta con el pasado científico
de la humanidad, sino que también nos motiva a seguir aprendiendo y
descubriendo.
El cráter Hiparco no es solo una formación geológica:
es una cápsula del tiempo, una huella tangible de la historia del Sistema Solar
y un símbolo del espíritu explorador que todos llevamos dentro. Ya sea como
parte de un estudio serio o como simple admiración por la belleza celeste,
observar Hiparco es una experiencia que vale la pena vivir, una y otra vez.
Bibliografía
1.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipparchus_(cr%C3%A1ter)
2.
Virtual Moon Atlas. Freeware
3.
Micrographia, Robert Hooke, 1665 pag 590