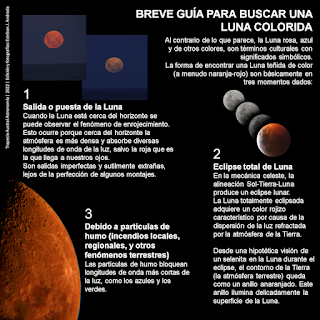Por Esteban J. Andrada
La tradición de asignar nombres a las lunas llenas a
lo largo del año ha enriquecido la cultura en general, pero también ha generado
cierta confusión.
Un ejemplo de ello es la denominada Luna Rosa,
que ha llevado a muchos a preguntarse si nuestro satélite natural adquiere
realmente una tonalidad rosada. Tiene su origen en las culturas indígenas de
América del Norte, quienes asociaban la primera luna llena de la primavera con
el florecimiento de las flores silvestres Phlox, de color rosa. Esta conexión
entre la naturaleza y los eventos celestes era fundamental en sus calendarios y
creencias.
También es muy como escuchar el término "luna
azul" de vez en cuando. Simplemente es un término cultural, no de origen
científico. Se refiere a la segunda luna llena en un mismo mes calendario, en
ocasiones, la Luna puede adquirir un tono ligeramente azulado debido a la
presencia de partículas de humo o ceniza volcánica en la atmósfera.
¿Por qué la Luna no se vuelve rosa?
A pesar de su nombre poético, la Luna Rosa no
experimenta ningún cambio en su coloración. El término rosa es
simplemente una designación cultural, sin base científica. La apariencia de la
Luna, generalmente blanca o grisácea, tiene una coloración que está
condicionada por la cantidad de luz solar que refleja y de las condiciones
atmosféricas de la Tierra.
Durante un eclipse total de Luna, la Tierra proyecta
una sombra sobre nuestro satélite. Sin embargo, esta sombra no es completamente
oscura, sino que adquiere un tono rojizo. Esta interacción entre la luz
solar, la atmósfera terrestre y la superficie lunar se puede observar durante
la "totalidad" del eclipse
Si bien la Luna no cambia de color, existen algunas
circunstancias atmosféricas que pueden hacer que se vea más rojiza o
anaranjada.
Eclipse total de Luna: Durante eclipses lunares
totales, la atmósfera terrestre filtra la luz solar, permitiendo que solo las
longitudes de onda más largas (rojas) alcancen la Luna.
Humo y polvo en suspensión: La contaminación
atmosférica, el humo o las partículas de polvo en suspensión pueden dispersar
la luz azul, haciendo que la Luna se vea anaranjada rojiza, o amarronada.
Como podemos ver, los factores atmosféricos influyen
en gran medida. La dispersión de la luz por partículas en la atmósfera, y el
polvo, humo o gotas de agua pueden hacer que la Luna se vea más rojiza,
anaranjada o incluso azulada, dependiendo de la longitud de onda de la luz que
se disperse. Pero ese no es el único motivo.
La altura de la Luna en el cielo
Cuando la Luna está cerca del horizonte, su luz
atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre. Esta capa de aire actúa
como un prisma, dispersando la luz azul y dejando pasar principalmente las
longitudes de onda más largas (rojo, naranja y amarillo). Esto hace que la Luna
se vea más rojiza o anaranjada, especialmente durante el amanecer o el
atardecer.
A medida que la Luna asciende en el cielo y se acerca
al cenit (el punto más alto), su luz atraviesa una menor cantidad de atmósfera.
Por lo tanto, la dispersión de la luz es menor y la Luna se ve más blanca o
grisácea. Son un claro ejemplo de cómo la atmósfera terrestre puede
cambiar drásticamente el color de la Luna, tiñéndola de un intenso rojo
cobrizo.
Por último, la percepción del color también puede
variar de una persona a otra y depender de las condiciones de observación, como
la contaminación lumínica o la adaptación de nuestros ojos a la oscuridad.
Breve guía para buscar una Luna colorida
La Luna tiene una superficie grisácea, pero
la percepción de su color desde la Tierra varía debido a la
interacción de la luz solar con nuestra atmósfera. Existen tres momentos dados
en donde la Luna cambia de color. No tiene ningún origen místico. En realidad,
el secreto se encuentra en la luz y no en la superficie lunar.