(Marcelo Mojica, Club de Astronomía Icarus)
Entre
las muchas maravillas que ofrece la superficie de la Luna, hay un cráter que,
tanto por su elegancia geológica como por su papel en la historia de la
astronomía, ha capturado la atención de generaciones de observadores: el cráter
Platón. Situado en las coordenadas lunares 51.6° norte
y 9.3° oeste, Platón se ubica en el extremo noreste del Mare Imbrium,
al borde de las tierras altas lunares, y representa uno de los espectáculos
visuales más cambiantes y hermosos que ofrece nuestro satélite natural.
[1]
Platón
es un cráter de impacto de unos 100 kilómetros de
diámetro, con un fondo relativamente plano y oscuro, cubierto por
antiguos flujos de lava basáltica. Sus murallas escarpadas y elevadas,
que alcanzan alturas de más de 2.5 kilómetros en algunos puntos,
lo rodean como una muralla fortificada, protegiendo su interior de tonos
sombríos. Esta configuración lo convierte en un objeto especialmente atractivo
para observar con telescopios de aficionado, ya que las sombras que
proyectan sus bordes varían dramáticamente a lo largo del mes lunar,
revelando diferentes aspectos de su relieve. [2]
Observar
Platón es como asistir a una obra de teatro con iluminación cambiante. En los
días posteriores al novilunio (Luna nueva), cuando la luz
solar apenas roza sus murallas orientales, las sombras se alargan hacia el
oeste, dibujando contornos precisos de las paredes del cráter. A medida que
avanza la fase lunar y el Sol lunar asciende en el cielo selenita, las sombras
se acortan y el interior del cráter aparece plano y oscuro, como un lago seco y
sereno. Más adelante, durante la luna menguante, el proceso se
invierte, esta vez con sombras proyectadas hacia el este. Esta transformación
diaria convierte a Platón en un objetivo ideal para seguir a lo largo de todo
el ciclo lunar, apreciando sus cambios sutiles y su belleza siempre renovada.
Una
característica curiosa es la ausencia de un pico central prominente,
típico en otros cráteres de tamaño similar. El interior del cráter también
presenta pequeños cráteres secundarios apenas visibles con
telescopios de mediana potencia, y ha sido objeto de interés por supuestas anomalias
visuales: desde el siglo XIX, varios observadores han reportado
“nubes”, “nieblas” o luces transitorias en su interior, fenómenos ahora
conocidos como Fenómenos Lunares Transitorios (TLPs) [3].
En 1788 el astrónomo planetario alemán Johan Schröter había informado de la
presencia de una brillantísima luz entre los picos de los montes Alpes, no
lejos de Platón.[4] Aunque su explicación científica aún es tema de
debate, han nutrido el misticismo en torno a Platón y han estimulado la
imaginación tanto de científicos como de escritores.
Este
cráter, además, tiene un lugar especial en la historia de la
cartografía lunar. Los primeros intentos sistemáticos de representar
la Luna con precisión surgieron a partir del uso del telescopio a comienzos del
siglo XVII. Thomas Harriot, un astrónomo inglés, fue el
primero en realizar un dibujo conocido de la Luna en 1609, incluso antes de
Galileo. Poco después, en ese mismo año, Galileo Galilei
utilizó su telescopio para observar y dibujar las fases lunares, aportando una
interpretación revolucionaria del relieve lunar que contradecía la visión
aristotélica de una Luna perfecta y lisa. Luego, en 1645, el astrónomo jesuita Johannes
Hevelius publicó Selenographia, la primera obra extensa
dedicada a la Luna, con mapas meticulosamente dibujados, donde Platón ya
aparecía representado (aunque con nombres distintos a los actuales).
A
estos pioneros se les sumó más tarde el trabajo del astrónomo italiano Giovanni
Battista Riccioli, quien en 1651 introdujo la nomenclatura lunar
moderna en su obra Almagestum Novum, asignando al cráter el nombre
“Platón” en honor al filósofo griego. Esta convención fue ampliamente adoptada
y perdura hasta hoy. Fig 1.
Dos
siglos más tarde, en plena época romántica de la astronomía, el cráter Platón
volvió a cobrar protagonismo en manos de observadores apasionados como Camille
Flammarion, autor del célebre libro L’Astronomie (1862).
Flammarion fue un astrónomo y divulgador francés que supo combinar el rigor
científico con una sensibilidad estética y literaria inusual. En sus obras,
incluyó bellísimos grabados lunares realizados a partir de observaciones
telescópicas de alta precisión. Muchos de estos dibujos, inspirados en los
cuadernos de observación de astrónomos del siglo XVIII y XIX, muestran a Platón
con gran detalle: sus murallas, su fondo oscuro, sus sombras cambiantes.
En
aquella época, antes de la fotografía astronómica, los dibujos eran la
principal forma de registrar y compartir observaciones, y el cráter Platón fue
uno de los favoritos por su capacidad de cambiar su apariencia con la luz.
Algunos astrónomos, como Schröter, Beer y Mädler, pasaban horas observando y
dibujando Platón durante noches consecutivas, documentando incluso las mínimas
variaciones.
Hoy
en día, gracias a la tecnología moderna, disponemos de imágenes satelitales de
alta resolución de la superficie lunar. Sin embargo, el encanto de observar
Platón en directo permanece intacto. A través de un telescopio modesto, el
cráter nos ofrece una conexión con los observadores del pasado,
con sus cuadernos de campo y sus lentes de vidrio pulido. Cada fase lunar trae
consigo una nueva oportunidad para contemplar cómo la luz modela sus formas y
revela su historia geológica, sus cicatrices de impacto, y su milenaria
presencia sobre el horizonte nocturno.
Bibliografía
1.
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n_(cr%C3%A1ter)
2.
Virtual
Moon Atlas V8.2
3.
Actividad
en la superficie lunar: fenómenos lunares transitorios, Cruz R., file://Dialnet-ActividadEnLaSuperficieLunar-4550290.pdf
4.
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_lunares_transitorios


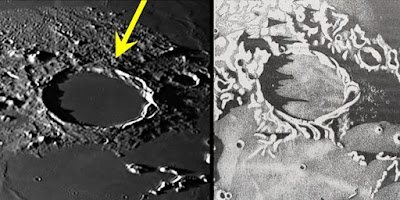
No hay comentarios.:
Publicar un comentario